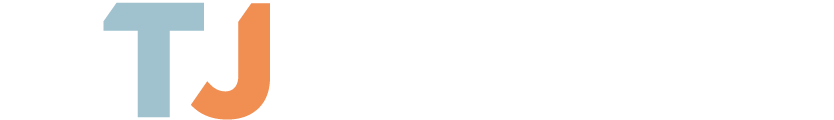Blanca Pereda
Hay palabras que parecen despertar memorias dormidas: “mitos”, “ritual”, “fuego”. Hablan de un pasado remoto, donde lo humano y lo sagrado se entrelazaban y la naturaleza marcaba los ritmos. En la asignatura Sostenibilidad y Turismo hemos analizado cómo las culturas minoritarias hoy son reinterpretadas desde una mirada turística y occidentalizada, convertidas en espectáculo. Una suerte de epistemicidio que, lejos de desaparecer, se retroalimenta constantemente. Comprender estos mecanismos resulta fundamental para orientar mi Trabajo Final de Máster, centrado en la supervivencia y representación de las historias, creencias y cultura celta y pagana en Escocia.
Escocia es un territorio marcado por sus raíces celtas, lo que legitima, en parte, la recuperación actual de festivales como Beltane o Samhuinn en su capital, Edimburgo.

Pero ¿son estas celebraciones una práctica cultural viva o un producto adaptado al turismo? Escocia ha trabajado intensamente en los últimos siglos por recuperar lo que le fue arrebatado, impulsada por un fuerte sentimiento de identidad. Esto podría llevarnos a pensar que la celebración de festividades responde más a un anhelo de reconexión con las raíces que a la atracción de visitantes. Sin embargo, como hemos aprendido en clase, es necesario cuestionar y no dar por sentado. Lo cierto es que estos festivales fueron revividos en la década de 1980 como reinterpretaciones contemporáneas de rituales paganos. No constituyen una continuidad histórica ininterrumpida, sino un ejercicio creativo inspirado en la mitología celta.
Aquí aparece el problema de lo exótico: el visitante puede percibir estos eventos como “auténticos”, cuando en realidad son reconstrucciones modernas que responden tanto al interés de recuperación cultural como, tal vez, a la atracción turística. El celtismo forma parte del imaginario colectivo, pero su uso turístico podría exagerar o folclorizar su presencia en la vida cotidiana.
Para mi investigación, esto plantea varios desafíos. El primero es distinguir entre tradición y representación, reconociendo hasta qué punto estas tradiciones y mitos forman parte de la vida de los escoceses y hasta dónde se ofrece como producto turístico (siempre “queda bien” adquirir un colgante en una tiendecita de productos celtas de la Old Town). El segundo es analizar las tensiones identitarias. Símbolos como el kilt o la gaita tienen más peso que las raíces celtas; quizá por su cercanía histórica (tras la batalla de Culloden en 1745 se prohibió la identidad escocesa, una herida aún presente en la memoria colectiva), dejando a otras tradiciones relegadas. El tercer desafío es incorporar la voz de las comunidades locales. Pequeñas comunidades, hablantes de gaélico o entidades que mantienen prácticas menos visibles (como la del Scottish Storytelling Centre, siendo la difusión oral tan importante en la perpetuación de las tradiciones) pueden ofrecer una perspectiva distinta a la imagen que el turismo suele proyectar de Escocia. Es mi deber sentarme, escuchar y narrar sin dejar que mis propios prejuicios minimicen esas voces.
De todo esto surge una pregunta que vertebra mi proyecto: ¿cómo se representa este legado cultural en Escocia para el turismo y cómo se diferencia esa representación de la vivencia de las comunidades locales? ¿Hasta qué punto lo turístico modifica, refuerza o simplifica las tradiciones?
Este planteamiento conecta de lleno con la ética periodística. Como periodista en formación, debo reconocer mis propios sesgos culturales y evitar imponer interpretaciones externas. Más que “traducir” lo que veo desde mi perspectiva, el reto es abrir un espacio para que los protagonistas cuenten su historia, omitiendo suposiciones, alejándome de comparaciones simplistas y dando prioridad a las voces locales frente a mis expectativas sobre lo que “debería ser”.
La asignatura me ha permitido replantear cómo afronto mi proyecto. Antes veía este ámbito de la cultura principalmente como un patrimonio que rescatar y narrar; ahora comprendo que también debo cuestionar cómo se representa, quién decide esa representación y qué papel desempeña el turismo. Los conceptos trabajados en clase me han dado herramientas para comprender la relación entre lo auténtico y lo folclórico en las prácticas culturales, lo cual es clave para un periodismo de viajes más honesto. En definitiva, narrar culturas minoritarias no es solo preservar memoria, sino también acompañar su transformación, observar cómo la historia se reinventa y cómo las comunidades gestionan la manera en que se muestran al mundo sin perder lo que las hace únicas.
Este artículo forma parte de las prácticas realizadas por los alumnos del Máster en Periodismo Gastronómico de la School of Travel Journalism.