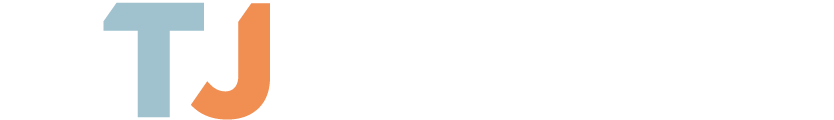Por Carles Sancho.
En el corazón de la selva boliviana, donde la humedad ahoga los relojes y los caminos se convierten en raíces, hay un lugar que se resiste a contarse. El santuario de Ambue Ari, gestionado por la Comunidad Inti Wara Yassi, acoge a más de 70 animales silvestres rescatados del tráfico ilegal, la explotación o el cautiverio. Es, sin embargo, uno de los centros de conservación menos conocidos del continente. Y quizá no sea por accidente.

Aquí no hay visitas turísticas ni vitrinas para la foto. No hay «experiencias inmersivas» ni wifi para subir el selfie con un jaguar de fondo. Solo barro, turnos agotadores, animales heridos y humanos que no siempre saben cómo ayudar. Aquí no se viene a mirar: se viene a cargar, limpiar, sudar. A pedir permiso y perdón al bosque y a los animales. El silencio que rodea a Ambue Ari no es solo falta de visibilidad; es también una decisión ética.
Pero esa decisión tiene un precio. ¿Cómo se sostiene un santuario si no entra en la lógica de la exposición? ¿Cómo compite con reservas que producen documentales o con influencers de fauna salvaje que acumulan millones de seguidores mostrando animales rescatados? ¿Puede una organización mantenerse viva si no se deja ver? Ambue Ari vive en esa contradicción. Su misión es clara: ofrecer una segunda oportunidad a animales que ya no pueden regresar a la vida salvaje. Muchos llegan rotos. Un jaguar que pasó años atado a una cadena en una gasolinera. Un puma domesticado con pienso para perros y encerrado en un patio de cemento. Recuperarlos no siempre implica soltarlos. A veces, lo más ético es cuidar… aunque sea entre barrotes.
Y entonces aparece otra tensión, más íntima. La del propio voluntario. Porque quien llega aquí lo hace con un ideal de conservación, con un impulso de reparar. Pero al poco tiempo descubre que ese impulso no basta. Que no hay finales felices, solo días de trabajo duro. Y que el cautiverio no es solo cosa de animales.
El santuario es también una jaula emocional: sin cobertura, sin noticias, sin otra misión que cuidar. Algunos sienten que el aislamiento los libera. Otros, que los encierra. ¿Quién está más enjaulado?, me pregunto. ¿El jaguar que ya no puede cazar, pero que vive entre árboles y respeto? ¿O el humano que ha venido a cuidar, pero que arrastra una culpa colonial, ecológica o personal que nunca termina de soltar? La línea entre libertad y cautiverio no siempre es clara. Tampoco lo es la que separa la ética de la eficacia. El modelo de Ambue Ari se sostiene gracias a voluntarios internacionales, cuotas de estancia y pequeñas donaciones. No hay campañas virales, ni merchandaising de felinos rescatados. Y sin embargo, siguen llegando animales. Porque la demanda de mascotas exóticas, los circos ambulantes y el negocio de la fauna ilegal no se detienen.
Según datos de la ONU, el tráfico de vida silvestre mueve entre 7.000 y 23.000 millones de dólares al año a nivel global, y América Latina es uno de los epicentros. Bolivia, con su diversidad biológica y sus rutas poco vigiladas, es especialmente vulnerable. Ante esa realidad, el trabajo de un santuario como Ambue Ari es titánico, casi quijotesco. Pero también indispensable. ¿Es posible entonces repensar la forma de contar la conservación? ¿Narrarla sin traicionar su ética? Tal vez la clave no esté en mostrarse más, sino en contarse mejor. En generar una narrativa que no banalice el sufrimiento animal, pero que tampoco oculte el valor de quienes luchan por cambiar esa historia.
Porque contar es también cuidar. Dar visibilidad no siempre implica explotar. Y quizás ha llegado el momento de que lugares como Ambue Ari empiecen a ocupar un espacio en el relato público. No para atraer turistas, sino para interpelar conciencias. No para mostrarse como modelos perfectos, sino como trincheras reales de una batalla que se libra cada día, en silencio. Contar esta historia es dar voz a quienes eligieron el anonimato como forma de coherencia. Pero incluso el silencio —cuando es valiente— merece ser escuchado.
Este artículo forma parte de las prácticas realizadas por los alumnos del Máster en Periodismo de Viajes y Máster en Periodismo Gastronómico de la School of Travel Journalism.