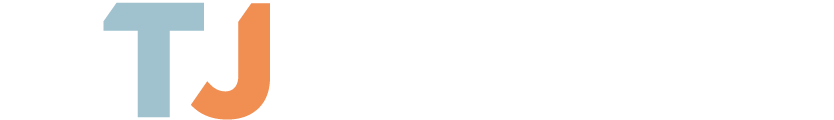Por Èric Frigola
¿Qué ocurre cuando nos sentamos en la mesa de un restaurante en un destino turístico? ¿Qué estamos probando realmente, la cultura local o una versión adaptada para nuestro paladar?
La sostenibilidad en el contexto gastronómico no se limita a reciclar residuos o reducir emisiones. Implica también conservación cultural y responsabilidad social: proteger los oficios, los productos y las recetas que dan identidad a un territorio frente a la presión de la homogeneización global.
En España, muchos bares de tapas en zonas turísticas repiten un mismo “top ten” internacional —patatas bravas, tortilla, croquetas, calamares, pulpo— que aparece con mínimas variaciones en Málaga, Barcelona o Madrid, sin que, necesariamente, representen a la región en concreto. El objetivo es claro: productos simplificados para el consumo turístico, con el fin de proporcionar experiencias que son cómodas para el visitante, pero cada vez menos representativas de la riqueza local.
Al hablar de esta tensión entre autenticidad y adaptación me recuerda la historia que contó Ana Roš en el Andorra Taste 2022. La chef eslovena, hoy referente mundial de la gastronomía sostenible, comenzó su carrera enfrentándose a un dilema que muchos destinos conocen bien. En su restaurante Hiša Franko, situado en un valle de montaña cerca de la frontera italiana, descubrió que los turistas solo querían pasta alle vongole o lubina, platos que nada tenían que ver con la tradición local.
“Me sorprendió ver que la mayoría de los consumidores pedían platos italianos, mientras nuestras moras o quesos de la montaña no les interesaban.”

Roš tomó entonces una decisión radical: tirar la freidora, renunciar a los platos italianizados y apostar por un menú fiel al territorio. El precio fue alto: el 80% de los clientes desapareció. Muchos se levantaban de la mesa cuando descubrían que había trucha en lugar de lubina, según contó en su ponencia Entre las montañas y el mar.
A la larga, esa elección le dio razón: hoy su cocina de montaña es un símbolo de cómo la autenticidad puede convertirse en motor de atracción turística y en un ejercicio de conservación cultural.
El caso andorrano: bordas, franquicias y desaparición de lo pequeño
Andorra vive su propia paradoja. Las bordas —restaurantes tradicionales que se han convertido en icono turístico— ofrecen sobre todo carnes a la brasa y platos contundentes. Esa oferta tiene raíces locales, pero también responde a lo que el visitante espera encontrar: rusticidad, chimenea, abundancia. Principalmente carnes a la brasa, pero se pueden encontrar productos frescos del mar, entre otras propuestas que sólo buscan la efectividad comercial.
Si comparamos esas cartas con las recetas locales que propone Andorra Turismo en su web o en un recetario descargable, observamos una diferencia llamativa: platos como el conejo con senderuelas, el trinxat o la escudella aparecen poco o nada en la restauración dirigida al turista.
A ello se suma otro fenómeno urbano: la proliferación de franquicias internacionales y negocios locales que imitan ese modelo. Cafeterías y cadenas globales ocupan las avenidas principales, mientras muchos restaurantes familiares quedan relegados a calles secundarias o desaparecen. Aquí aflora la cuestión de la responsabilidad social: ¿a quién beneficia realmente el turismo?, ¿a las grandes marcas o a las comunidades locales que sostienen los saberes tradicionales?
No se trata solo de culpar al turista que busca lo conocido, ni al restaurador que ofrece lo fácil. La sostenibilidad turística requiere corresponsabilidad: entender que cada elección —de consumo, de oferta, de gestión pública— tiene un impacto sobre la cultura y la economía locales.
El ejemplo de Ana Roš demuestra que resistir a la homogeneización es posible. Y el caso andorrano invita a un ejercicio crítico: comparar la gastronomía que se comunica al turista con la que realmente forma parte de la identidad del país. Ese contraste puede ayudarnos a medir hasta qué punto el turismo está preservando o diluyendo la autenticidad gastronómica.
Para quienes escribimos sobre gastronomía, el reto va más allá de describir platos. Tenemos la tarea de visibilizar las tensiones entre autenticidad y homogeneización, dar voz a productores y cocineros que sostienen las tradiciones y generar en el público la curiosidad por descubrir lo distinto. El periodismo gastronómico puede —y debe— ser un aliado en la conservación cultural, ayudando a que la gastronomía no se convierta en un simple decorado turístico, sino en un espacio vivo de memoria, identidad y responsabilidad compartida.
La gastronomía es un espejo de nuestras decisiones como viajeros y como comunidades. Si todos los destinos nos ofrecen lo mismo, viajaremos para confirmar expectativas, no para descubrir. En cambio, si defendemos la diversidad y la autenticidad, contribuimos a un turismo más justo, sostenible y enriquecedor.
Andorra —como tantos otros lugares— se encuentra en esa encrucijada. La elección no es trivial: entre franquicias o bordas, entre menús simplificados o tradiciones vivas, se juega no solo la identidad gastronómica de un país, sino también su capacidad de conservar cultura y ejercer responsabilidad social en un mundo cada vez más uniforme.
Este artículo forma parte de las prácticas realizadas por los alumnos del Máster en Periodismo Gastronómico de la School of Travel Journalism.