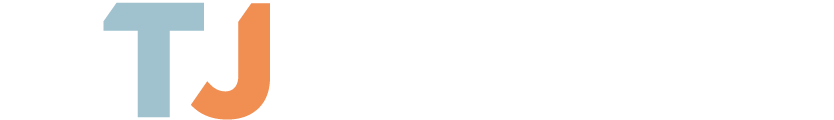Por Raquel Alcalde Chamorro.
Hace unas semanas, todavía estaba dándole vueltas a cómo encontrar la información específica que necesitaba para terminar de organizar mi viaje periodístico a Madeira. Tras horas de búsqueda, me topé con estudios, artículos académicos, reportajes… un montón de
material que parecía estar disperso y sin conexión.
La incertidumbre me comía mientras intentaba darle sentido a todo aquello y construir una
historia coherente. Sentía que toda aquella información estaba en mi contra y no quería ser
ordenada. Pero no fue hasta que Juliana González, en clase de Metodología de la Investigación, volvió a mencionar el concepto de «Marco Referencial», que caí en la cuenta: era justo lo que necesitaba para ordenar ese caos.
Aunque ya conocía la teoría, escucharlo de nuevo en el contexto de mi investigación fue como una revelación. La idea de crear una estructura teórica que guiara el análisis de las fuentes y la interpretación de los datos fue clave para avanzar. Eso era lo que había intentado hacer antes, pero sin mucho éxito. A veces veo este marco como una mera formalidad, aunque en esta explicación, lo ví como un antídoto contra la mirada superficial.

El marco referencial actúa como el esqueleto de la investigación: establece el contexto y las
bases para no «descubrir el Mediterráneo» (como dice Juliana), es decir, para evitar caer en temas ya trillados o, peor aún, reinventar la rueda. Al apoyarnos en lo que ya se sabe, partimos de un terreno firme para aportar algo nuevo y relevante. Nos ayuda a mirar más allá de lo evidente y buscar qué historias se esconden tras los datos.
Con esto en mente, me di cuenta de que mi recopilación de datos no podía limitarse solo a experiencias turísticas en Madeira, sino que debía incluir también las implicaciones y tensiones sociales, culturales y medioambientales. Al principio, mi trabajo se centraba casi solo en las rutas de senderismo y su atractivo para los turistas. Llenaba mi cuaderno con rutas entre senderos y levadas, pero apenas me había interesado en saber qué opinaban del turismo las personas que viven junto a esos senderos.
Aunque sí había algo en mi marco sobre los conflictos entre el turismo masivo y la conservación de la isla, ahora quiero profundizar más en ese aspecto. Me interesa entender, por ejemplo, las medidas que se están tomando para equilibrar sostenibilidad y turismo, como la tasa de 3€ que se cobra a los visitantes para acceder a ciertas rutas.
En vez de repetir los típicos relatos turísticos, quiero ir más allá: explorar estudios especializados sobre las dinámicas históricas y actuales del turismo en Madeira, y sobre todo, dar voz a la gente local, que puede ofrecer perspectivas más auténticas y críticas sobre cómo afecta el turismo a sus comunidades.
Ya no se trata solo de contar lo que pasa, el “qué”, sino de entender el «por qué». Cada historia que recoja la enmarcaré en un contexto más amplio, para que quien vea mi TFM no
solo vea datos, sino el trasfondo y las consecuencias reales. Al final, esta clase me recordó algo que ya sabía, pero que a veces se me olvida: el periodismo no es solo juntar información, sino interpretarla y contextualizarla para contar historias completas y con significado.
Este artículo forma parte de las prácticas realizadas por los alumnos del Máster en Periodismo de Viajes y Máster en Periodismo Gastronómico de la School of Travel Journalism.