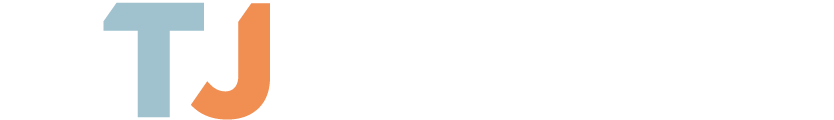Por Constanza Segrelles Munárriz
En el corazón de Asia Central, entre las montañas del Tian Shan y las estepas que alguna vez recorrieron los pueblos nómadas, Kirguistán parece resistirse a la lógica global de la homogeneización. No es un país detenido en el tiempo, pero sí uno que avanza con otra cadencia. En un mundo donde la conectividad define el progreso, Kirguistán ofrece una pregunta incómoda: ¿qué sucede cuando la identidad no se mide por la velocidad, sino por la memoria?
Mi investigación para el Trabajo de Fin de Máster parte de esa tensión. Kirguistán, antiguo paso de la Ruta de la Seda, es hoy el paso entre modernización tecnológica y preservación cultural. La creciente necesidad del turismo nómada —una tendencia que busca experiencias “auténticas” en comunidades rurales— expone una paradoja contemporánea: quienes llegan en busca de lo ancestral lo hacen guiados por plataformas digitales, mapas de Google y reseñas en línea. Es la globalización del deseo de lo no globalizado, una dinámica que, como advertía Marc Augé, “transforma los lugares en no-lugares, espacios de tránsito desprovistos de identidad”.
Esa contradicción es, en el fondo, una historia sobre cómo narramos el pasado desde el presente. En Bishkek, la capital, la juventud se conecta con el mundo a través de redes sociales, mientras en las aldeas del interior las familias continúan desplazándose con sus yurtas según las estaciones. El país parece moverse entre dos temporalidades: una que se expande en gigabytes y otra que persiste en gestos, canciones y rituales. Para el periodismo, este espacio intermedio es una oportunidad: observar no solo la diferencia cultural, sino también los modos en que la modernidad se negocia, se adapta y se resignifica.
El nomadismo, más que una forma de vida, es una manera de estar en el mundo. Los kirguises lo llaman koch, palabra que significa movimiento, pero también transición. En una época en que la movilidad está mediada por pantallas y vuelos low-cost, koch adquiere un nuevo sentido: nos recuerda que moverse no siempre es avanzar, y que la verdadera experiencia de viaje puede consistir en permanecer. Esta filosofía nómada desafía la lógica lineal del progreso y propone otra temporalidad: la del retorno, el ciclo, la pausa.

Desde el punto de vista económico, Kirguistán enfrenta una dependencia creciente del turismo extranjero, que representa alrededor del 5 % del PIB, según el Banco Mundial (2023). Sin embargo, lo que ofrece al visitante no es una infraestructura de consumo masivo, sino una experiencia de intercambio cultural. El país se está convirtiendo en un laboratorio silencioso sobre cómo los destinos periféricos pueden negociar su inserción en el mapa global sin perder su especificidad. Según la UNESCO (2022), las prácticas nómadas kirguisas (desde la cría de caballos hasta la fabricación de yurtas) fueron reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un intento por proteger tradiciones amenazadas por la modernización acelerada.
La pregunta, entonces, es si es posible un desarrollo sostenible que no diluya la identidad nómada en el formato de la experiencia turística. La respuesta no es sencilla. Cuando estás ahí, lo primero que muestra sus gentes es hospitalidad y cortesía, pero mantienen una distancia. No quieren saber mucho del extranjero ni de lo que trae. Es como si tuvieran una especie de conciencia compartida de protección de lo suyo y sumo cuidado a lo que se abren y dejan realmente entrar. Hay una tensión entre acogida y autenticidad: dar, pero sin ser consumidos.
Esta reflexión trasciende las fronteras de Kirguistán. En realidad, habla de todos nosotros y de la forma en que construimos sentido en la era digital. Como sugiere Zygmunt Bauman en Modernidad líquida, vivimos en un tiempo donde “la movilidad se ha vuelto el nuevo poder”, pero esa libertad aparente también puede vaciar de significado nuestros vínculos y territorios. El periodismo de viajes, en este contexto, no debería limitarse a la descripción exótica, sino ofrecer herramientas de interpretación. Contar Kirguistán no es solo relatar su paisaje o sus tradiciones, sino entender cómo resiste a la lógica global del olvido.
A medida que avanzo en el TFM, descubro que escribir sobre Kirguistán es, también, escribir sobre nuestra propia necesidad de reconexión con lo que hemos perdido por no haberlo protegido. Por habernos tirado a los brazos de todas las innovaciones y novedades que se nos han ido presentando sin pensar en lo que renunciaremos por adoptarlas. En las montañas kirguisas, el eco del nomadismo resuena como un recordatorio: la modernidad no es un destino inevitable, sino una conversación en curso. El desafío del periodista, entonces, no es elegir entre pasado y futuro, sino aprender a escuchar el diálogo que los une.
Bibliografía:
● Datos del turismo internacional para la Kirguistán (número de llegadas):
https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=KG World Bank Open Data
● Página de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural Inmaterial en Kirguistán:
https://ich.unesco.org/en/state/kyrgyzstan-KG Patrimonio Cultural Inmaterial UNESCO
● Documento técnico sobre la viabilidad de medir la sostenibilidad del turismo en
Kirguistán (Banco Mundial):
https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/kc/Feasibilty-of-Measuring-Tourism-S
ustainability-in-the-Kyrgyz-Republic-A-Technical-Report.pdf
Este artículo forma parte de las prácticas realizadas por los alumnos del Máster en Periodismo de Viajes de la School of Travel Journalism.